
Reflexiones sobre un libro de arrepentimientos: Intercambiar sueños por dólares

Mientras estoy sentada en mi modesto apartamento en Tucson, rodeada de pilas de archivos fiscales ordenados y el leve zumbido de mi antigua computadora de escritorio, no puedo evitar reflexionar sobre el camino que me trajo aquí. A los 55 años, con el sol del desierto proyectando largas sombras en mi sala de estar, me encuentro auditando no solo números, sino la suma total de mi vida.
Es una historia de ambición perseguida con fervor obsesivo, solo para descubrir que el verdadero costo no estaba en dólares y centavos, sino en la moneda irremplazable del tiempo, el amor y la familia. Este es mi viaje hacia lo que una vez llamé realización profesional —y la profunda tristeza de darme cuenta de que sacrifiqué mi oportunidad de ser madre.
Desde joven, me atrajo la precisión de la contabilidad. Los números tenían sentido para mí de una manera que las personas a menudo no lo tenían. Eran confiables, lógicos, sin emociones. En la secundaria, pasaba mi tiempo libre revisando balances, soñando con una vida en la que controlara mi destino a través de débitos y créditos. La universidad selló el acuerdo: me inscribí en un programa de élite, me sumergí en cursos sobre estados financieros, principios de auditoría y derecho fiscal. Las profesoras —en su mayoría mujeres que habían forjado sus propios caminos en un campo dominado por hombres— predicaban el empoderamiento a través de la independencia. «No necesitan a un hombre para definirse», decían. «Una carrera es su boleto a la autoestima». Lo absorbí como evangelio, graduándome con honores y un deseo ardiente de demostrarme.
Armada con mi título, abrí un despacho en Tucson, una ciudad que me parecía tan directa como mis hojas de cálculo —calurosa, seca y sin complicaciones. Mi pequeña firma de contabilidad comenzó humildemente: una oficina alquilada con un escritorio de segunda mano, una línea telefónica y un letrero que decía «Lisa T. Contabilidad: Precisión en la que puede confiar». Los primeros años fueron duros, pero emocionantes. Llegaba antes del amanecer, revisando los libros de los clientes, asegurándome de que cada centavo estuviera contabilizado. El boca a boca funcionó, y pronto tuve un flujo constante de pequeños negocios, jubilados y familias que dependían de mí. Los ingresos eran modestos —suficientes para mi apartamento de un dormitorio, un sedán confiable y vacaciones solitarias ocasionales al Gran Cañón— pero me dije que era suficiente. Después de todo, esto era realización: construir algo de la nada, ser la jefa de mi propio destino.
Pero a medida que los años pasaban como entradas en un libro mayor, algo cambió. Mis días se fundieron en una rutina de reuniones con clientes, declaraciones al IRS y conciliaciones nocturnas. Amigos de la secundaria se casaron, tuvieron hijos, publicaron fotos de barbacoas familiares y obras escolares en redes sociales. Yo las desplazaba durante los almuerzos, sintiendo un pinchazo que no podía nombrar. «Estoy demasiado ocupada para eso», pensaba. «Mi trabajo es mi legado». ¿Citas? Esporádicas en el mejor de los casos. Conocí hombres —amables, ambiciosos— pero siempre encontré defectos. Uno era demasiado relajado, otro no lo suficientemente impulsado. En el fondo, ahora lo sé, era el condicionamiento de esas clases universitarias: nos enseñaron a ver a los hombres como obstáculos o inferiores, que la verdadera igualdad significaba superarlos. Traté a posibles parejas con un desdén que lamento —rechazando invitaciones, criticando sus carreras, esperando a un mítico Príncipe Azul que encajara con mi perfección imaginada. Las excusas se acumulaban como facturas impagas: «Estoy construyendo mi imperio», decía. «El amor puede esperar».
El tiempo, sin embargo, no espera. Se acumula en silencio, como intereses en un préstamo olvidado. En mis cuarentas, la firma era estable, pero mi vida se sentía cada vez más vacía. Las fiestas las pasaba sola con comida para llevar y Netflix, los cumpleaños marcados por una copa de vino solitaria. Veía cómo mis pares equilibraban carrera y familia, sus hogares llenos de risas y caos. ¿Yo? Mi «familia» era un gato llamado Ledger y una colección de suculentas que de alguna manera prosperaban con el descuido. La soledad se colaba como una sombra, especialmente de noche cuando las luces de la oficina se apagaban y el mundo exterior parecía lleno de conexiones de las que había optado por prescindir.
Ahora, a los 55, la verdad golpea más fuerte que cualquier auditoría. Mi cuerpo, una vez un recipiente de potencial, ha entrado en un territorio donde la maternidad ya no es una opción. El reloj biológico que ignoré se ha detenido, dejándome un vacío doloroso. No oiré a un niño llamarme «Mamá», no experimentaré la alegría desordenada de criar una familia, el hilo generacional que tantas mujeres tejen en sus vidas. La universidad me vendió humo: que la superioridad sobre los hombres y un pedestal profesional me harían completa. Qué tontería. Me dejó aislada, superior solo en título, pero privada de los lazos humanos que realmente importan. Si pudiera retroceder el reloj, elegiría diferente —quizá una pareja que me anclara, hijos que llenaran mis días con un propósito más allá de los márgenes de ganancia. Mi carrera me dio independencia, pero a costa de un desamor, un libro mayor eternamente en rojo.
Sin embargo, al compartir esto, encuentro un pequeño consuelo. A las mujeres que leen esto, persiguiendo sueños en salas de juntas o aulas: Pausen. Reflexionen. Las carreras pueden enriquecer, pero no las abrazan de noche ni llaman para ver cómo están. El equilibrio no es un mito —es una elección. Para mí, es demasiado tarde para reescrituras, pero tal vez mi historia pueda ser su nota al pie, un recordatorio de que la realización no está solo en el trabajo que hacemos, sino en las vidas que construimos alrededor.
Un mensaje a las mujeres más jóvenes
Las carreras pueden enriquecer, pero no las abrazan de noche ni llaman para ver cómo están. El equilibrio no es un mito —es una elección.
Por Lisa T.



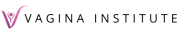
 日本語
日本語  Deutsch
Deutsch  English
English  Español
Español  Français
Français  Português
Português 




